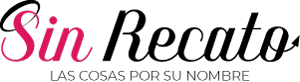No es cuestión fácil determinar la cantidad análisis sobre el mundo macondiano de Gabriel García Márquez, nuestro Nobel de Literatura, pero sin dudas unos traen más sustancia que otros.
Por ejemplo, al escritor, catedrático universitario y fundador del Grupo Literario El Túnel, el monteriano José Luis Garcés González, el diario El Espectador le publicó en noviembre del año pasado un interesante tratado sexual relacionado con Cien años de soledad.
Parte Garcés diciendo, antes de meterse de lleno a desglosar la manifestación de la sexualidad y el erotismo en la obra insignia de Gabo, que en la región Caribe, en los últimos 50 años del pasado siglo, esta temática fue abordada casi que sutilmente por parte de una larga lista de reconocidos escritores y literatos, como Rojas Herazo, Zapata Olivella, Cepeda, Burgos Cantor, Espinosa, entre otros.
“Es García Márquez, en Cien años de soledad, quien afronta el tema del sexo sin falsos remilgos y se extiende en él, pues en la novela de Macondo hay un amplio surtido de expresiones sexuales, que van desde el voyerismo hasta la zoofilia”, sostiene el escritor y a renglón seguido detalla sus argumentos en ocho manifestaciones.
Sólo a manera de ilustración, sinrecato.com escogió cuatro de esas manifestaciones para compartirlas con sus cibernautas.
La zoofilia
En la novela no se narra explícitamente ningún episodio zoofílico; pero se alude a dos hechos inherentes a la cultura del Caribe colombiano. El primero, es la mención de la manatí cuando José Arcadio Buendía, junto con todos los hombres de Macondo, decide buscar una vía hacia la civilización: esas regiones de embrujos y de inventos. Se nos dice que estos animales habitan en la Ciénaga Grande y se les describe como “cetáceos de piel delicada con cabeza y torso de mujer, que perdían a los navegantes con el hechizo de sus tetas descomunales” (p. 22).
El segundo se muestra cuando José Arcadio Segundo se confiesa, por primera vez, ante el padre Antonio Isabel. Y aquí resulta paradójica la incursión del muchacho en las prácticas zoofílicas. Porque es el mismo cura quien lo introduce por esos caminos al meterle, al hasta entonces virginal José Arcadio Segundo, la espinita de la curiosidad. Las cosas pasan de este modo: en la confesión, el prelado le pregunta no solo si había tenido relaciones sexuales con mujeres, sino con animales. Extrañado, el joven le expresa sus dudas a Petronio, el sacristán, quien, además de aclararle sus dudas, lo inicia en el coito placentero y misterioso con las burras. Vemos, pues, cómo un ejercicio de ablución espiritual, que se supone altamente religioso, trae consecuencias profanas.
El miembro y su leyenda
En la Costa Caribe, como es de público conocimiento, existe el mito del pene grande. El mito y la leyenda. Acerca de él ha surgido una oralidad fructífera y humorística. Ese órgano ha recibido centenares de nombres que, por problemas de tiempo, no de pudor, no podemos mencionar aquí. Una expresión cabal de la sexualidad caribe la encontramos en Cien años de soledad en el tamaño descomunal de la virilidad de José Arcadio, probado, entre otras, por la veteranísima Pilar Ternera y por la exangüe gitanita de feria, a la cual le tronaron los huesos y se le salieron las lágrimas cuando él se le incrustó en su propio centro.
Esta leyenda del hombre costeño superdotado se halla inserta en la novela, y García Márquez la desarrolla con un lenguaje que, siendo fiel al color local, convence en su traducción universal.
Pilar Ternera le definió su tamaño con dos palabras: “¡Qué bárbaro!”. La gitanita le corroboró sus dimensiones, además de las reacciones ya descritas, con un sudor pálido. Y la otra gitana, “de carnes espléndidas”, que entró a la tolda donde estaban los jóvenes, se la bendijo con una exclamación muy costeña: “Muchacho, que Dios te la conserve”.
Pero para nivelar los tamaños y las pasiones, Aureliano, el hijo de Úrsula, hermano menor de José Arcadio, sufría la vergüenza de la escasa dimensión y el menoscabo de una sexualidad desfallecida. No pudo con la gitana, tampoco con la ya decrépita Pilar Ternera. Bueno, pero esta crisis en tamaño y en efervescencia en los Buendía era la excepción, no la regla.
Como se sabe, los Buendía y sus allegados eran, en su mayoría, de verija caliente o de útero hambriento. Una rápida mirada nos señala al ya conocido José Arcadio (el del cuerpo tatuado), a Aureliano Segundo (el que hacía el amor como si él solo fuera dos hombres), a Rebeca (que era adoptada), a Aureliano y Amaranta Úrsula, sobrino y tía, que se revolcaban donde fuera y en cualquier momento, pues la arrechera era insaciable.
Sexo, oscuridad e idealización
Para muchos, la mejor aliada del sexo es la oscuridad. Allí, más que los genitales, importa el tacto: los cuerpos en una confusión de extremidades, miedos y desgarramientos interiores. La oscuridad propicia la idealización: el hallazgo mental de otra persona. Esto le sucede a José Arcadio cuando, trastornado por el olor de Pilar Ternera (no hay que olvidar qué es el olfato en este aparte), llega a su cuarto guiándose como un ciego sin lazarillo, hasta que la mano de la mujer lo tropieza y lo devora. En medio del tráfago de sus vísceras, José Arcadio ve la cara de Úrsula, su madre. Esta cópula no solo se desarrolla en un ambiente de oscuridad, sino de promiscuidad, puesto que “en la estrecha habitación dormían la madre, otra hija con el marido y dos niños” (p. 41).
Estas mismas circunstancias (oscuridad-promiscuidad) se dan cuando tienen sexo Pilar Ternera y Aureliano, quien encuentra en la cama a su amada y pueril Remedios. Años más tarde, convertido en el coronel Aureliano Buendía, a su hamaca arribaban incontables mujeres, todas cubiertas con el manto de las sombras. Pero ya no estará Remedios, sino la guerra.
Otro caso se revela en la pasión que siente Aureliano José por Amaranta, el cual “idealizaba (a las prostitutas) en las tinieblas y las convertía en Amaranta mediante ansiosos esfuerzos de imaginación” (p. 175), ante la imposibilidad de poder concretar la relación genital con su tía.
En este acápite podemos incluir otro ejemplo en palabras textuales del autor: “Permaneció inmóvil un largo rato, preguntándose asombrado cómo había hecho para llegar a ese abismo de desamparo, cuando una mano con todos los dedos extendidos, que tanteaba en las tinieblas, le tropezó la cara. No se sorprendió, porque sin saberlo lo había estado esperando. Entonces se confió a aquella mano, y en un terrible estado de agotamiento se dejó llevar hasta un lugar sin formas donde le quitaron la ropa y lo zarandearon como un costal de papas y lo voltearon al derecho y al revés, en una oscuridad insondable en la que le sobraban los brazos, donde ya no olía más a mujer, sino a amoniaco, y donde trataba de acordarse del rostro de ella y se encontraba con el rostro de Úrsula, confusamente consciente de que estaba haciendo algo que desde hacía mucho tiempo deseaba que se pudiera hacer…” (p. 41-42).
Sexo público
En Cien años de soledad las relaciones sexuales no se circunscriben a lo íntimo. Amplio es su espectro social y muy importante. A veces adquieren un carácter trágico que, de manera inapelable, se resuelven con sangre. Como ocurre con José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán: ella, en los comienzos de la relación, atemorizada de que les naciera un hijo con cola de puerco, utiliza por un lapso de tiempo bastante considerable (año y medio) un “pantalón de castidad” (p. 35).
En el pueblo, la virginidad de Úrsula y la supuesta impotencia del marido son de público conocimiento. Hasta el día en que Prudencio Aguilar, colérico porque perdió en una riña de gallos con José Arcadio Buendía, le espeta: “A ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer” (p. 34).
Como se sabe, esas palabras fueron su perdición. El ofendido cura el ultraje con sangre. Muerto Prudencio Aguilar, y recuperado el honor de su hombría, José Arcadio Buendía desvirga a su esposa.
Más adelante, cuando a Macondo llega la compañía bananera y la hojarasca invade todos sus rincones, se escuchará en la Calle de los Turcos el estropicio de las parejas gimiendo de amor, en calurosas hamacas y a la sombra de los almendros.
Es una especie de voyerismo colectivo, que se profundizará en las páginas por venir, pues si hay algún personaje que torna la sexualidad erótica en algo público es José Arcadio. Su descaro no tiene límites. No solo por la ocasión aquella en la que copula en una carpa con una gitana a la vista de una pareja que retoza cerca de ellos o por su hábito de rifarse entre las mujeres, sino por su relación con Rebeca. Por esas sesiones agotadoras y estruendosas que tenían amedrentados a los vecinos, quienes “rogaban que una pasión tan desaforada no fuera a perturbar la paz de los muertos” (p. 119), ya que los amantes vivían al frente del cementerio.
Tampoco podemos dejar de mencionar ese burdel de ensueño en donde “la dueña (una verdadera voyerista) entraba en los mejores momentos del amor y hacía toda clase de comentarios sobre los encantos íntimos de los protagonistas” (p. 453), pero nadie suspendía sus afanes de cuerpo.
Ahí está, pues, buena parte del análisis que el profesor José Luis Garcés le hace al mundo macondiano de Gabo sin falsos remilgos. Las cosas por su nombre, como nuestro lema.