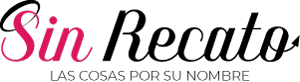No puedo decir que caminé o corrí por las calles o entre los árboles y arroyo del pueblo, tampoco recuerdo haberme deleitado con el aroma de las hojas frescas o las flores de primavera, jamás mi vida transcurrió entre el olor del café de la mañana esfumándose entre la casita de palma de la cocina, o el sabor del plátano verde cocido y luego macerado con cebolla, ajo, aceite de cerdo y otros ingredientes, hasta conseguir el punto de máxima exquisitez que las deidades de la mitología griega con tantas viandas envidiarían tener en su paladar tal manjar.
Puedo decir que nadé en el río Sinú y eso fue lo más parecido a nadar en los arroyos y riachuelos del pueblo, también buscaba caracolitos entre las rocas o en la arena del mar, hice parte del grupo de “exploradores” de canales cuyas aguas corrían a dos cuadras de mi casa; eso fue lo más lejos que fui a explorar buscando peces, pero encontré larvas, mosquitos y una infección en mi cuerpo acostumbrado a jugar con muñecas, tacitas de té, balones, canicas y trompos.
Crecí entre dos hermanos complacientes: uno 3 años mayor y uno 5 años menor, de ahí viene mi inclinación por el trompo, el boxeo y las bolitas de cristal, especialmente las llamadas maras lechosas, todo esto mezclados entre las tacitas de té y las muñecas cuyas grandes cabezas en algún momento sirvieron de improvisados balones de fútbol cuando este se había averiado o perdido en el lote contiguo habitado por serpientes y desechos.
Luego vino mi hermana que es 6 años menor y no alcanzó a jugar conmigo mientras tuve la edad para hacerlo, aunque ella era mi muñeca real al principio de su vida; nunca le cambié el pañal o la alimenté con biberones, pero creí que hacía mi mejor esfuerzo al cuidarla cuando realmente la hacía sufrir con mis ocurrencias.
Con el tiempo, las muñecas fueron sustituidas por los bailes del momento y por el diario que registraba con lujo de detalles las acciones y procederes del chico grande por el cual mi corazón de adolescente latía más de lo necesario; cual expediente registraba momentos, diálogos, saludos, despedidas para tener un panorama claro del presunto enamorado.
Mis vestidos pronto se convirtieron en pantalones pescadores cuando aprendí a montar la bicicleta que por cierto, era motivo de disputas y batallas campales con mi hermano mayor al momento de utilizarla y mi padre cansado de tanta contienda un día decidió salomónicamente adjudicar días para disfrutarla, con ese ajuste pronto se acabó la contienda y al tiempo solicitábamos permiso para utilizarla en los días que no nos correspondía, entonces aprendí a compartir con mi hermano mayor, aunque en ocasiones usaba mis atributos de niña tierna y consentida y lograba un beneficio extra. Eso no me duró mucho porque mi hermano mayor era muy astuto y yo terminaba cediendo ante su discurso de psicólogo barato.
Otro día quise ser escaladora como mis hermanos menores quienes pasaban largas horas de la tarde viviendo momentos de extrema emoción en el tejado de nuestra casa degustando ese toque químico entre el vinagre, la sal y el limón con los mangos, mamones y corozos entre otros manjares frutales que la temporada brindaba. Fueron ellos los que una fresca tarde de verano me retaron a pasar un rato en el tejado a cambio del disfrute de tales frutos tropicales, ese día comprendimos el significado de las palabras: esfuerzo, empuje, templanza, paciencia, trabajo en equipo, amor fraternal y osadía. Definitivamente trepar paredes, escalar árboles, caminar por la pared de más de dos metros de altura nunca fue lo mío.
Puedo decir que lo más parecido a la vida campestre de la que tanto habla mi madre y muchos amigos contemporáneos transcurrió corriendo detrás de mariposas amarillas, caballitos del diablo y luciérnagas, montando el caballo más manso que pudo haber existido, porque mi madre sabía que su pequeña jinete no estaba interesada en la adrenalina que produce el hacer galopar a un caballo; celeridad no era precisamente lo que mi apacible personalidad buscaba en un caballo que a diferencia de mis hermanos buscaban los más activos para sentir como sus cuerpos se movían al compás del galopar y la brisa que refrescaba el sudor de sus pieles, mi emoción estaba más centrada en actividades que involucrara los pies sobre la tierra, entre las gallinas y sus pollitos, los patos y sus patitos, inclusive los cerdos y sus pequeñines rosaditos, todo esto era mucho para mi ambiente citadino que pronto anhelaba regresar a casa para jugar con los amigos del vecindario hasta que un día toda esta espléndida vida normal se convirtió en una magia americana y aquí es donde tengo el recuerdo más grato de mi infancia.
Inigualable y particular es la amalgama de gratos recuerdos que llegan a mi mente y se despliegan en medio del frío invierno jugando con los copos de nieve que engalanaban las calles de blanco al caer con tal elegancia que valía la pena ver bien abrigados desde la ventana el tremendo espectáculo caído del cielo cual maná en el desierto en los tiempos de Moisés y Aarón.
Capas y capas de ropa cubrían nuestros cuerpos: abrigos, guantes, pasacalles, botas y bufandas eran la indumentaria necesaria para poder disfrutar de tal maravilla de la naturaleza, que a la vez permitía diversión sin fin de batalla con bolas de nieve, patinaje sobre hielo, o quizás haciendo al famoso muñeco de nieve, mientras que en la pequeña y polvorienta Montería de verano eterno la vida transcurría calmada y serena volando cometas, jugando con la pirinola y otros juegos que hoy solo viven en mi memoria; en esa Montería de antaño la consigna siempre ha sido la misma: Entre menos ropa mejor, puesto que el calor resultaba ser desesperante si una prenda innecesaria osaba permanecer en un cuerpo por más tiempo del soportado.
Cambiamos el plátano cocido por los cereales, los almuerzos escolares no se comparaban con el arroz de coco y los sancochos de costilla o gallina preparados por las manos de la experta cocinera, los quehaceres del hogar prácticamente eran realizados por las máquinas, ya no estaba la chica del aseo y la cocina, tampoco estaba la niñera o el jardinero, Saturnina la lavandera, ni el vendedor ambulante o el reciclador pregonando cambio de chatarra por unos globos de colores que luego llenábamos con agua y se convertían en las balas arrojadas al equipo contrario durante los juegos nocturnos; a propósito, recuerdo haber jugado además con los chicos del barrio americano donde cada apartamento proporcionaba un mundo independiente impregnado de diversidad cultural, religiosa y lingüística.
Así, de niños jugábamos en el parque sin importar raza, credo, idioma o color, porque el lenguaje de un niño es universal y no hay barreras culturales o lingüísticas que impidan la diversión y comprensión entre los chicos, aunque reconozco que me frustraba al no poder entender lo que decían los árabes, los italianos, los chinos o japoneses y como mecanismo de defensa ante tal frustración, utilizaba mi poder canino inicialmente para morder a quienes no podía entender consiguiendo así el caos lingüístico entre el inglés de una madre árabe y mi madre latina, o para olfatear la sazón latinoamericana que nos transportaba a casa de un coterráneo o a la casa de un hispano, quienes una vez identificados eran música para nuestros oídos acostumbrados ya al idioma de los anglosajones.
Tania Castro